Drop the Needle #01, una columna de Francisco Maldonado
Theodor W. Adorno, miembro de la Escuela de Frankfurt, señala en su libro “Filosofía de la nueva música” afirma que el mayor mito de la dominación cultural es que la música sea subjetiva.
Quienes cursamos alguna formación profesional en música nos hemos encontrado con una división constante y “definitiva”: por un lado, la música popular; por el otro, la clásica. De hecho, el estudio de instrumentos como la voz, el piano o la guitarra, suelen dividirse de la misma manera. Si bien podemos estar más o menos de acuerdo con esta clasificación, los estudios musicológicos —y el sentido común— arrojan criterios completamente distintos. Existe una corriente de pensamiento que sostiene que esta división fue malinterpretada e incluso hubo un intento por reformularla. Esta nueva corriente plantea que la música popular sí existe, pero su contraparte no es la música clásica, sino la música “seria”.
Esta distinción se originó en Europa, mucho antes de que existiera la música popular americana. Asumió como válida la división entre lo popular y lo clásico. Sin embargo, separar la música entre lo popular y lo serio responde —según los defensores de esta corriente— a una diferencia clave: la estandarización. Es cierto que existe un marco sobre el cual se produce la mayor parte de la música popular contemporánea: compás de 4/4, círculo de cuatro acordes, estructura verso-coro, cambio armónico en el puente (a veces), bajo en tónica, entre otros elementos. Estos patrones pueden encontrarse en casi cualquier composición, sin importar el género: reguetón, rock, indie, cumbia, trap, etc. Este proceso de estandarización es incluso académico, ya que en materias universitarias como Songwriting se busca precisamente que los estudiantes aprendan a crear canciones “funcionales”. Es decir, la música popular está estandarizada incluso en aquellos contextos donde pretende eludir la misma.
La industria musical opera desde lo general hacia lo particular. Busca que las canciones generen una experiencia familiar y rara vez introduce algo radicalmente nuevo. Por eso, muchas veces, cuando alguien intenta incorporar arreglos o cambios a estas formas, no suele haber mayor consecuencia. Esto responde a la relación entre el marco y el detalle: se procura provocar reacciones fuertes en los detalles, más que en el todo. El marco —el esquema general— está completamente aceptado, incluso antes de que la música comience, lo cual influye directamente en cómo el oyente reacciona ante los detalles. Estos se ubican estratégicamente dentro del marco, sin importar en qué parte de la canción aparezcan. Esta ubicuidad no interfiere con la estructura; de hecho, el todo rara vez recibe la atención que merecería como acontecimiento musical.
Según Adorno y quienes respaldan estas ideas, en la música seria cada detalle cobra sentido únicamente dentro de la totalidad de la obra. Lo relevante no es la ejecución de un esquema, sino la relación entre los detalles. Cada uno depende de un contexto, y solo así la pieza adquiere sus cualidades líricas y expresivas particulares. En otras palabras, si aislamos los detalles, pierden su sentido; hablamos aquí de una estructura como exposición – desarrollo – estallido dramático (cualquier canción de King Crimson). Esta corriente sostiene que esto no puede ocurrir en la música popular porque, al sacar los detalles de contexto, pierden todo significado musical. Se mantiene solamente el marco, ya que el discurso de los detalles es siempre el mismo: los coros arrancan igual, la relación entre los elementos nunca afecta al todo, los detalles son piezas intercambiables, engranajes de una máquina.
Como se mencionó, esta corriente afirma que la estandarización de las estructuras también busca generar sensaciones estandarizadas. Considera que la música popular está manipulada tanto por sus productores como por su propia lógica interna. Ve la música popular como un sistema de respuestas automatizadas, contrario a los ideales de una “sociedad libre”. En cualquier obra seria, hasta el más mínimo detalle posee identidad propia; y cuanto más organizada está una obra, más difícil resulta sustituir esos detalles. Por el contrario, se identifica a las estructuras de la música popular como abstractas y desvinculadas del curso específico de la música. Este mecanismo crea la ilusión de que ciertas armonías complejas son más comprensibles dentro de la música popular que en la seria. Es decir, lo complejo en la música popular no es autónomo; no funciona por sí solo, sino que se presenta como un disfraz que oculta el esquema subyacente.
El oído enfrenta estas dificultades realizando pequeñas sustituciones basadas en el reconocimiento de patrones. Esto genera la percepción de que lo complejo tan solo como una variación de lo simple, sin importar cuán elaborada sea esa complejidad. Para Adorno, esta sustitución es mecánica, basada en patrones estereotipados. Además, concluye que no se puede aplicar a la música seria, ya que incluso el elemento más simple requiere un esfuerzo real de comprensión, y no un resumen prediseñado que genere efectos estandarizados. Los defensores de estas ideas sostienen que la belleza musical radica precisamente en su imprevisibilidad: en no poder adivinar el patrón rítmico de una batería, en que las canciones resulten incómodas.
Es cierto que el proceso de traducción de una canción ya está incorporado en su composición. Como productor y compositor, puedo dar fe de ello. Y es a partir de esta realidad que esta corriente considera a la música popular como un reductor de espontaneidad y un supresor del esfuerzo. La música popular ofrece modelos que resumen todo aquello que aún no has escuchado, haciendo innecesario cualquier esfuerzo por “escuchar”.
Ahora bien, si modificamos los parámetros de composición y los hacemos menos “industrializados”, ¿los costos de producción serían los mismos? Sí, porque lo más costoso de una producción musical no es la música en sí, sino su distribución y marketing. Creo que el problema real no es la estandarización, sino la imitación, ya que los estándares nacen de la competencia. Cuando una canción “pega”, surgen miles de temas iguales. Los elementos del éxito se imitan, y esos procesos se consolidan como nuevos estándares. Esto me lleva a preguntarme: ¿acaso no sucede lo mismo con todo? ¿Por qué nos alarma más cuando ocurre con la música? Y creo firmemente que la respuesta es: porque antes de la música, era el sonido.
Lo más difícil en las clases de canto no es aprender a hacer belt, runs, ad libs, armonías o corregir el crack vocal; lo más complejo es aceptar que esa voz que escuchas es tuya, que así te van a oír los demás, y que eso suena bien. Las clases de canto van mucho más allá de afinar: tienen que ver con la autoestima, la autopercepción y la seguridad de quien canta. Todo en el universo se vuelve real a través del sonido. Las ideas existen cuando son habladas, porque el sonido es un fenómeno físico. Rick Rubin lo explica en su libro The Creative Act como el acto de tomar la música del ambiente, mientras aún es abstracta, y convertirla en un hecho creativo musical. Yo lo traduzco así: Alguien está cantando todo el tiempo, solo hay que aprender a escuchar.
La discusión sobre “música popular vs. música seria” es absolutamente inútil en pleno 2025. Nadie va a prestar atención a un discurso que ya no tiene relevancia en el mundo real. En un contexto saturado de estímulos musicales, debemos entender que la industria nunca vendió música, sino ídolos. La música funciona como un jingle publicitario para vender una imagen. No importa si hablamos de Bad Bunny, King Crimson, Sabrina Carpenter o The Beatles: a lo largo de la historia, la industria ha generado tendencias y los demás las han seguido. Por eso, los “elitistas musicales” que se sienten superiores por escuchar cierto género y critican a quienes consumen lo mainstream, son, probablemente, las personas menos inteligentes en esta conversación. No importa qué escuchas, sino cómo lo escuchas. La polarización hace que más personas consuman ambos extremos.
Quiero aterrizar todo esto con una simple pregunta: ¿crees que la industria musical permitiría que en Spotify se reproduzca algo que realmente la perjudique? Por supuesto que no. Por eso es que escuchar a Their Dogs Were Astronauts no te hace superior a quien escucha cuarteto obrero. Hay colores que se asocian con el hambre —por eso los usan las cadenas de comida— y otros que evocan confianza —por eso los usan los bancos y aseguradoras—. De igual forma, la música —seria o popular— busca generar comportamientos y hábitos, no experiencias. El sonido precede a la música; nos provoca paz o alarma, felicidad o tristeza. La música tiene el poder de manipular las emociones.
La industria musical se enfoca en dos cosas: los estímulos que captan tu atención y aquello que te resulta natural. El lenguaje musical, como cualquier lenguaje, comunica. No importa si la escala musical en la India es distinta del sistema temperado europeo occidental: sigue siendo un lenguaje. Y es ahí donde entra la imitación: no buscamos copiar un sonido, sino acceder a la plataforma de quien lo interpreta. Y para eso, no necesitas música. El timbre de voz es como una huella digital: único. La adaptación al mainstream no responde a un género musical en particular: la industria hará famoso lo que a ella le interese, no lo que te interese a ti. La adaptación al mainstream tiene que ver con un cambio de imagen, de sonido. No empiezas por las clases de canto, sino por el cambio de outfits y de corte de cabello.
¿A dónde apunto con todo esto? No creo que la estandarización musical sea negativa. Tampoco creo que el problema sea lo mainstream, al fin y al cabo, quienes se consideran “alternativos” y apuestan por la “cultura” también pertenecen a la industria, aunque prefieran no reconocerlo. Cada músico tiene derecho a vivir su arte como prefiera, pero el público no tiene la obligación de consumirlo, ni los medios de difundirlo. Hay mucha hipocresía en el ambiente musical actual, especialmente en Latinoamérica. Los “espacios independientes” quieren los beneficios del mainstream, pero a través de subvenciones y utilizando al público para que los escuche.
Es un tema complejo, que me tomará más de una columna desarrollar por completo, al menos desde mi perspectiva. Quiero profundizar en el ámbito académico musical, en los procesos de enseñanza, pero principalmente en el sonido, que es mucho más que música. Luego hablaremos sobre historia de la música, de discos y artistas importantes, corrientes musicales, etc. Por lo pronto, les dejo algunas ideas que quiero explorar: las emociones no son estándar; mucha de la culpa es del concepto de “cultura” y de la idea de lo “nacional”; los intelectuales musicales se contradicen por deporte.
Espero que hayan disfrutado la lectura, vuelvo en quince días.
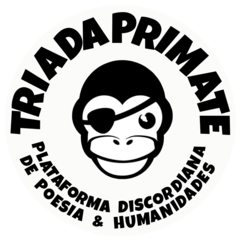

Más historias
El lomo del mundo: tortugas en la literatura y la cultura pop | F es de Fantástico #35
Regreso a Mustafar: A 20 años del estreno del Episodio III “La Venganza de los Sith” | F es de Fantástico #34
La fe como perdición | Después de la pantalla #10